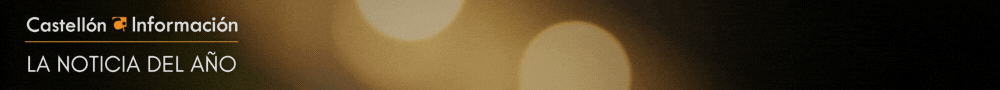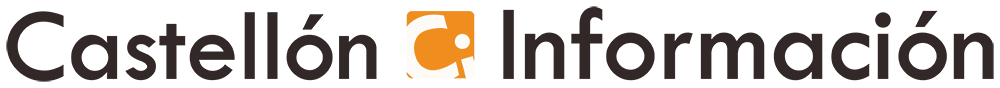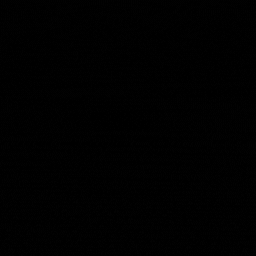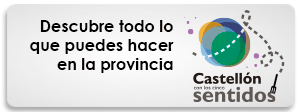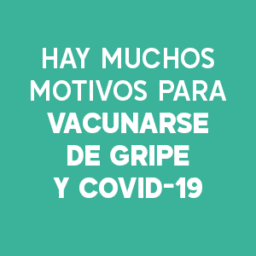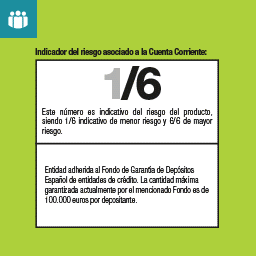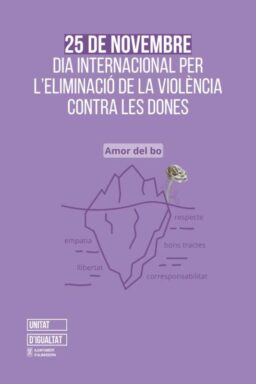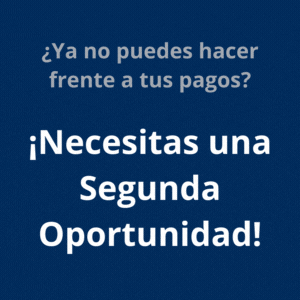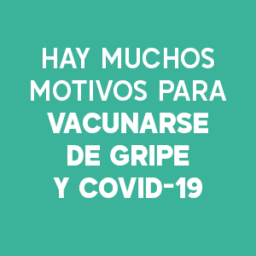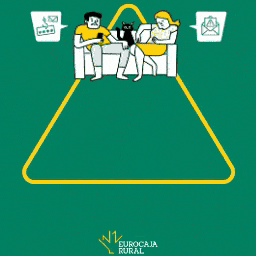Casimiro López. Obispo de Segorbe-Castellón.
En Cuaresma resuenan las palabras de San Pablo: “¡Dejaos reconciliar con Dios!” (2 Cor 5, 20). La reconciliación es un don de Dios. Para comprenderlo es necesario admitir la realidad del mal moral y del pecado en nosotros y en nuestro mundo; y es preciso dejar que el Espíritu Santo suscite en nosotros el deseo de conversión de corazón a Dios y al hermano.
No se puede negar que existe el mal moral en nosotros y entre nosotros; valga con citar la codicia y la corrupción, la envidia y la mentida, el odio y el rencor, las relaciones rotas por la traición, el uso y abuso de las personas para satisfacción y provecho propio, la explotación de personas, la indiferencia ante el necesitado o el descarte de muchos. Existe la división en nuestro corazón, entre los hombres y los grupos humanos, entre el hombre y la naturaleza, y entre el ser humano y su Creador. Se pueden aducir causas de tipo social o estructural, pero la raíz se halla en lo más íntimo del ser humano, en la herida del pecado original. Sin embargo ha disminuido el reconocimiento de la pecaminosidad individual y de la responsabilidad personal, el sentido de culpa y el sentido mismo de pecado. Parece como si ya no hubiera pecado; a lo sumo, errores. Se ha debilitado también la relación con Dios, que disminuye la necesidad de dejarse reconciliar por Dios. Se relativiza el valor absoluto de las normas morales y las categorías de bien o mal. Poco a poco se va perdiendo el sentido de Dios y del pecado como ofensa contra Dios, que es el verdadero sentido del pecado.
Porque el pecado es el amor replegado sobre sí mismo, que niega a Dios y rechaza su amor, el amor al hermano y el amor a la creación. El rechazo del amor de Dios lleva al rechazo entre los hombres. Basta mirar la escena de violencias, guerras, injusticias, abusos, egoísmos, celos y venganzas. El pecado es una gran tragedia y la pérdida del sentido de pecado endurece el corazón ante el espectáculo del mal. Pero, si no hemos perdido el sentido del bien y del mal y de nuestra responsabilidad personal, reconoceremos que en nuestra vida existe el mal y el pecado y que tenemos necesidad de reconciliación, de recomponer las fracturas y de cicatrizar las heridas.
Sólo la conversión a Dios ante el pecado es capaz de obrar una reconciliación profunda y duradera, donde quiera que haya penetrado el pecado y la división. El apóstol Pablo lo experimentó en su propia carne: precisamente él, el perseguidor de los cristianos, se encontró en su camino de Damasco con el amor gratuito de Dios en su Hijo Jesús, quien luego lo envió como embajador de reconciliación en su nombre. Así se convirtió en testigo apasionado del misterio de Jesús muerto y resucitado, que ha reconciliado al mundo consigo para que todos puedan conocer y experimentar la vida de comunión con Dios, con los hermanos y con la creación entera (cf. Ef 2, 13ss.).
A través de Pablo, el mensaje evangélico nos llega a todos: ¡Dejaos reconciliar con Dios! Pablo nos anuncia la reconciliación que Dios nos ofrece en su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado; sus palabras nos invitan a fijar nuestra mirada en el Padre de la misericordia, cuyas entrañas se conmueven cuando cualquiera de sus hijos, alejado por el pecado, retorna a Él y confiesa su culpa. El abrazo del Padre a quien, arrepentido, va a su encuentro, es su respuesta a quien reconoce con humildad sus faltas de amor. Pedir con arrepentimiento el perdón, acogerlo con gratitud y darlo con generosidad, es fuente de una paz que no se puede pagar. Por ello es hermoso confesarse personalmente.
Que sea necesario hacerlo ante un sacerdote nos lo muestra Dios mismo. Al enviar a su Hijo en nuestra carne, demuestra que quiere encontrarse con nosotros mediante los signos de nuestra condición humana. Dios salió de sí mismo por nuestro amor y vino a ‘tocarnos’ con su carne en su Hijo, que perdonó los pecados y encargó a los Apóstoles que lo hicieran en su nombre. Nosotros estamos a invitados a acudir con humildad a quien nos puede perdonar en su nombre, a quien el Señor ha elegido y enviado como ministros del perdón y la reconciliación. La confesión es el encuentro con el perdón divino, que nos ofrece Jesús por el ministerio de la Iglesia.
Experimentemos en la confesión sacramental la misericordia de Dios que perdona nuestros pecados y nos reconcilia consigo y los demás, y nos hace libres para compartir este tesoro con los demás.