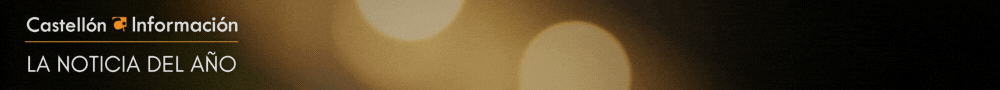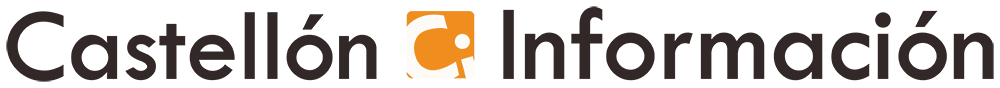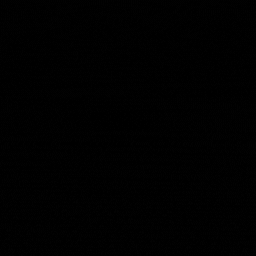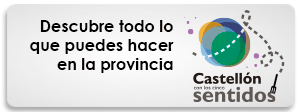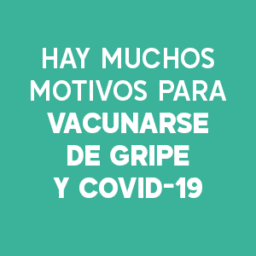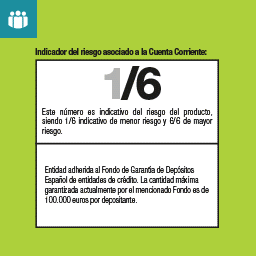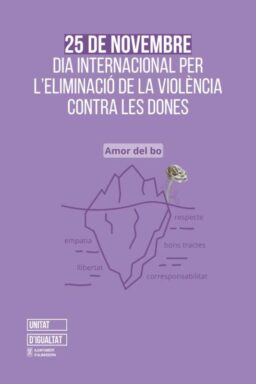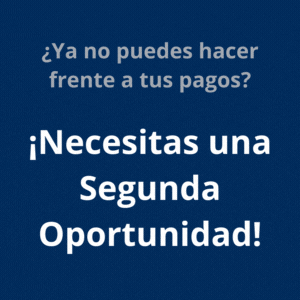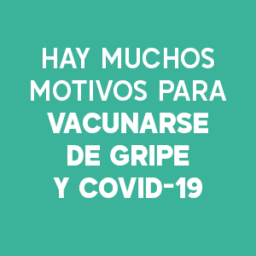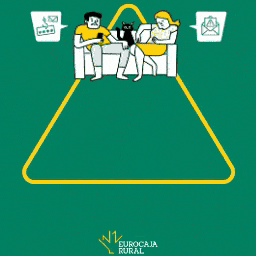Santiago Beltrán. Abogado.
Una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia es, sin duda, la tan cacareada y nunca iniciada, reforma de la administración territorial del Estado. Seguimos teniendo tres y hasta cuatro administraciones distintas para atender las necesidades de cada ciudadano, con lo que ello conlleva de duplicidad y triplicidad de competencias y funciones, más todas las controversias que entre ellas se producen por dicho motivo, con la desorientación absoluta del ‘sujeto pasivo’, que somos todos.
Como siempre hay una justificación para esta sinrazón de organización territorial administrativa, y en este caso, claro está, el más manido es el de la conservación de la identidad del territorio en cuestión (sea comunidad autónoma, ciudad, pueblo, provincia o mancomunidad). Parece que la única razón de ser de tanta segmentación, cuando no fragmentación, es no ser como el vecino, diferenciarnos de los otros, ser mejores o peores pero que no puedan confundirnos. El dispendio económico que todo este maremágnum supone es suficiente para que, eliminado, en su justa medida, todos los organismos, entes o entelequias que conforma la administración territorial, cumplan con los objetivos de déficit de los próximos cincuenta lustros.
La identidad es un concepto romántico y nostálgico, absolutamente demodé y en vías de desaparición. Podría servir para defender los colores de tu club de fútbol, para formar parte de una sociedad gastronómica o de un club de fans, si esto todavía existe. Pero no para desmembrar un Estado, una provincia o cualquier territorio, que deberían estar enmarcados e inmersos en un concepto mas global y ambicioso, y por ello menos identitario, como podría ser la Unión Europea, si realmente se quisiera seguir el ejemplo americano, de unos estados unidos sin más.
Francia lo tiene claro, tanto que en apenas dos meses ha cambiado radicalmente el mapa territorial del país. La Asamblea Nacional, con el voto de la mayoría socialista y la oposición del resto de fuerzas nacionales, por no haber sido consultadas, no porque rechacen el fondo del asunto, ha dejado las anteriores veintidós regiones, por la fusión de muchas de ellas, en solo trece. Y solo por querer ahorrar en los próximos años la friolera de veinticinco mil millones de euros (casi la fortuna del clan ‘pujolista’). Para los ‘galos’ la fortaleza de sus territorios se consigue con la unión de los mismos, lo que conlleva mejor organización, mayor funcionalidad y menor coste de los servicios públicos. Exactamente los mismos motivos que en España nos han llevado a romper el Estado en diecisiete comunidades autónomas, de las cuales, salvo cuatro (Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía) ninguna rebasa los cinco millones de población, algunas no llegan a un millón (Navarra, La Rioja y Cantabria) y otras muchas apenas lo superan (Aragón, Extremadura, Murcia, Islas Baleares y Asturias), sin contar con dos ciudades autónomas de apenas ochenta mil habitantes cada una de ellas, con un estatuto jurídico similar al de una autonomía. Hay regiones que caben en un barrio de Madrid y Barcelona, y otras que la identidad es una creación ‘ex novo’ de nuestra mal concebida territorialmente, constitución española, y de las ínfulas de poder de cuatro politiquillos ambiciosos.
La media de población de los ‘lands’ alemanas supera los cinco millones de habitantes, en Italia prácticamente están en cuatro millones y medio, y en Francia con la medida aprobada se alcanzará, a pesar de todo, los tres millones. Pero es que el aire de concentración que sopla en Europa, y que en España nos entra por una oreja y nos sale por la opuesta, es imparable. Dinamarca ha pasado de catorce a cinco regiones, en Suecia van a dejar en la mitad sus 21 regiones, en Polonia lo mismo, en Grecia han pasado de 54 provincias a 13. Y nadie se ha rasgado las vestiduras.
Mientras, en la rica y poderosa España, nos dedicamos a otra cosa, y en lugar de centrarnos nos dispersamos, en lugar de ir todos unidos nos independizamos, en lugar de ahorrar dilapidamos, y luego nos dan las gracias, con un cinismo sideral, por los enormes sacrificios de la ciudadanía.