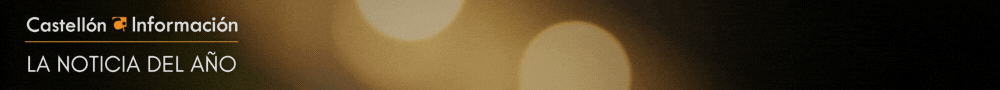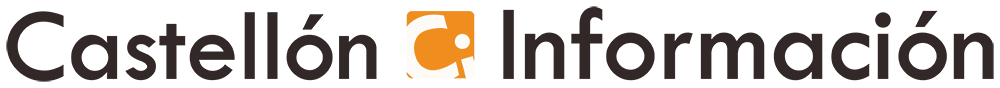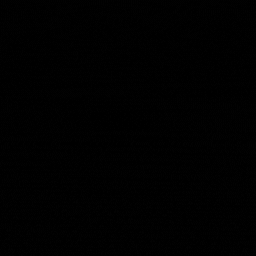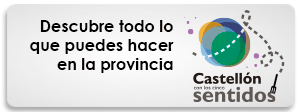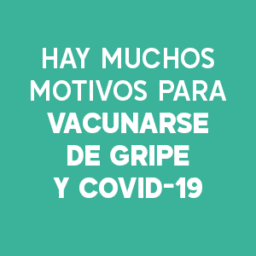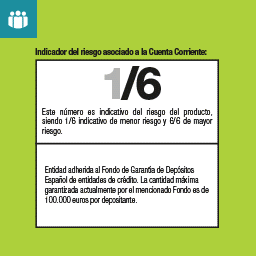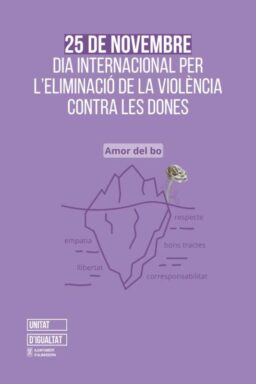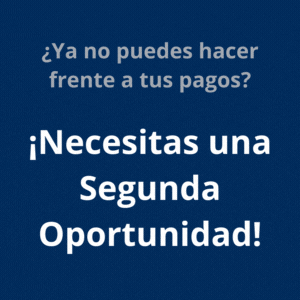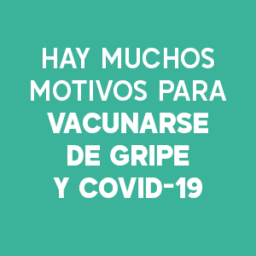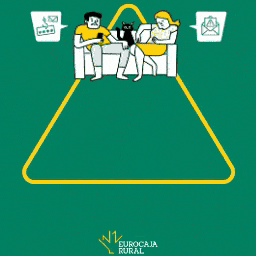Casimiro López. Obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón.
Durante la cuaresma hemos peregrinado hacia la Pascua. La Semana santa ha sido su última etapa y el Triduo Pascual su meta; en él celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Las tres son inseparables: el Jesús que padeció y murió, ha resucitado y vive para siempre. Todo ha sucedido por nosotros, por nuestros pecados, para nuestra redención y para nuestra salvación; para que todo el que cree en él tenga vida eterna, la vida misma de Dios, que es fuente de alegría, aliento y esperanza.
Pascua significa el paso del Señor Jesús a través de la muerte a la vida gloriosa, para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, de la tristeza y del egoísmo, de la indiferencia hacia Dios y hacia el prójimo. Sin resurrección, la pasión y la muerte quedarían incompletas; serían la expresión de un fracaso. Pero Cristo ha resucitado. Es un hecho real, que, sucedido en la historia, traspasa el tiempo y el espacio. No es una vuelta a esta vida para volver a morir, sino el paso a nueva forma de vida, gloriosa y eterna. Tampoco es fruto de la fantasía de unas mujeres crédulas o de la profunda frustración de sus discípulos. La Resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico y real, que sucede una vez y para siempre. El que murió bajo Poncio Pilato, éste y no otro, es el Señor resucitado. Jesucristo vive glorioso y para siempre.
Este Jesús, crucificado y muerto en la Cruz, una vez resucitado, salió al encuentro de sus discípulos: se les apareció y se dejó ver por ellos, caminó y comió con ellos. A Tomás, que dudaba de lo que le decían sus compañeros, le invitó Jesús Resucitado a tocar las llagas de sus manos y meter su mano en la hendidura de su costado. Y Tomás creyó que el Resucitado era el mismo que el Crucificado. Los discípulos se encontraron personalmente y en grupo con él Señor. Fue un encuentro real, con una persona viva, y no una fantasía.
Esta experiencia fue tan penetrante y envolvente que tocó a sus personas en su mismo centro vital y desde ahí quedaron sobrecogidos: y pasaron del miedo a la alegría, de la decepción a la esperanza. Toda su vida quedó transformada cualitativa y definitivamente; y quedaron cambiadas todas las dimensiones de su existencia y su comportamiento individual y comunitario. Este encuentro les movilizó e impulsó a contar lo que han vivido y experimentado con temple y aguante. Este encuentro es tan fuerte que hace de ellos la comunidad de discípulos misioneros del Señor, que nada ni nadie podrá ya parar.
Como en el caso de los primeros discípulos, el Señor resucitado está presente hoy en nuestra vida. Él nos invita a todos a dejarnos encontrar o reencontrar personalmente por el para fortalecer o recuperar la alegría de la Pascua: la alegría de sabernos amados personal e infinitamente por Dios en su Hijo, Jesús, crucificado y resucitado, para que en Él tengamos vida. Este encuentro es posible: el Resucitado nos espera especialmente en los pobres, en su Iglesia, en su Palabra, en la Eucaristía y en el sacramento de la Penitencia, en la oración, en la comunidad de su Iglesia.
Para que nuestra alegría pascual sea completa, hemos de dejarnos encontrar por el Señor resucitado, para morir a nuestro pecado y dejarnos reconciliar por Dios; sólo así podremos resucitar también con Él a una nueva vida, ya ahora. Es la vida de comunión con Dios y con los demás que lleva a promover la vida y la dignidad de todo ser humano, al compromiso por una civilización del amor y a vivir con esperanza. Dejemos que el Resucitado entre en nuestra vida y la transforme.