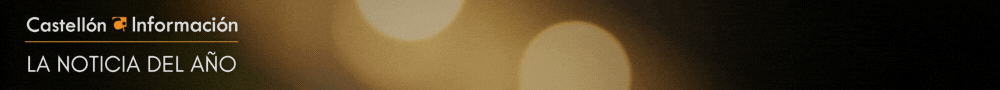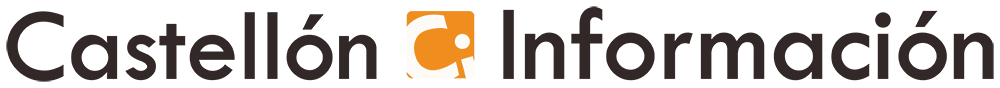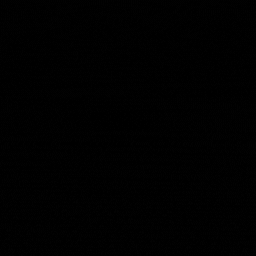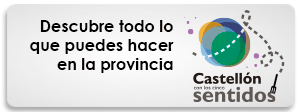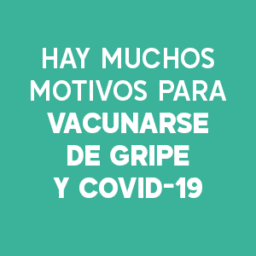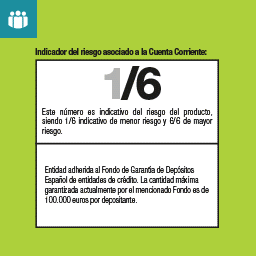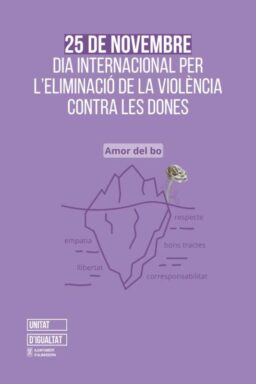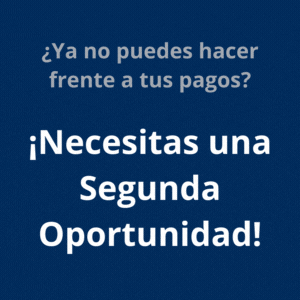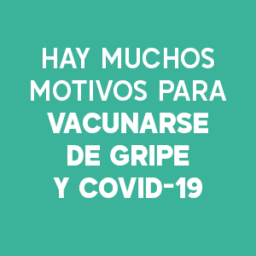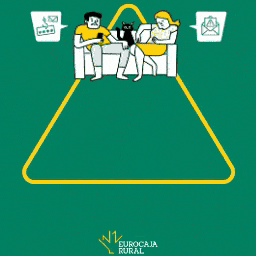Casimiro López. Obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón.
En nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua hemos de convertir o volver nuestra mirada y nuestro corazón a Dios, a su amor y al prójimo. Sólo así podremos descubrir que en nuestra vida hay acciones u omisiones que nos alejan de Dios, de su amor y del amor al prójimo: esto es el pecado. Cuanto más presente está Dios en el corazón de una persona, más sentido hay para aquello que nos aleja de su amor, más conciencia hay de pecado. Pero también en esta situación, Dios nos sigue amando. Como el fuego que, por su propia naturaleza, no puede sino quemar, así Dios no puede dejar de amar. "Porque Dios es amor" (1 Jn 4,8).
Dios nos ha creado por amor, para amar y ser amados. Somos hechura suya, a su imagen y semejanza. Dios es eternamente fiel a su designio; sigue amándonos incluso cuando, empujados por el maligno y arrastrados por nuestro orgullo, abusamos de la libertad que nos fue dada para amar y buscar el bien generosamente, y rechazamos el amor de Dios y hacemos el mal. Incluso cuando, en lugar de responder libremente a su amor con el nuestro, vemos en Él a un rival, celoso del hombre, y, haciéndonos ilusiones y presumiendo de nuestras propias fuerzas, rompemos nuestra unión vital con Él marchando por nuestros caminos. Dios permanece siempre fiel a su amor.
El amor de Dios se transforma en misericordia ante las limitaciones del ser humano, especialmente ante el hombre pecador. Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, perdona la culpa, el delito y el pecado (cf. Ex 34, 6-7). Dios es rico en misericordia (Ef 2,4): una misericordia entrañable, maternal, paciente y comprensiva, siempre dispuesta al perdón. Como escribe el Papa Francisco: "Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros quienes nos cansamos de acudir a su misericordia" (EG 3).
Es más: Dios sale a nuestro encuentro en su Hijo, Jesús, que nos muestra el rostro compasivo y misericordioso del Padre. Durante su vida pública encontramos a Jesús perdonando los pecados. Él manifiesta que no son los sanos sino los enfermos los que necesitan el perdón. Él mismo ha venido a buscar a los pecadores. Esta actitud de Cristo despierta la crítica de los fariseos, pero Jesús insiste en perdonar a todos los que se acercan a él y se arrepienten de sus pecados. Esta actitud de Cristo queda plasmada para siempre en el poder de perdonar los pecados que Él mismo confía a los apóstoles: "A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis les quedan retenidos" (Jn 20,23). En este texto la Iglesia reconoce la institución del Sacramento de la penitencia, el sacramento de la misericordia de Dios.
Pero para ser perdonados es indispensable querer recibir el perdón, reconocer con humildad nuestros pecados, estar verdaderamente arrepentidos, tener dolor de corazón y acudir al sacramento de la confesión. Cuando uno se acoge a la misericordia de Dios, la confesión se convierte en una de las experiencias más profundas y hermosas que se pueden tener sobre la tierra. Es hacer la experiencia de ser hijo amado de un Padre que, en vez de acusar, en vez de reprochar nuestra huida, se enternece por habernos encontrado y nos abraza, como al 'hijo pródigo' (cf. Lc 15,11- 32 ). Dios es misericordia, perdón, brazos abiertos. Él no quiere el pecado. Jesús a la vez que perdonaba decía: "Vete en paz, pero en adelante no peques más" (Jn 8,11). Jesús no dudaba a la hora de condenar el pecado. Pero acogía al pecador y éste lo entendía porque antes de escuchar esas palabras se había sentido querido por él.