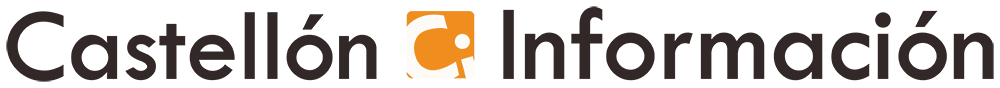Jorge Fuentes. Embajador de España.
La niñez es la etapa más hermosa de la vida. Los niños son cariñosos, listos, puros. Todavía no están contaminados por las debilidades y recovecos de los adultos. Cuando los pequeños tienen la fortuna de nacer en la sociedad adecuada y en la familia propicia, crecen en sus pequeños mundos exentos de los problemas y preocupaciones con que tendrán que enfrentarse al llegar a la edad adolescente y adulta.
Su planeta queda reducido a aprender el uso de sus juegos, a comprender cómo deben obedecer a sus padres, cómo deben socializar con sus hermanos y amigos y aunque a los adultos pueda parecernos que su proceso de aprendizaje es lento y preliminar, lo cierto es que en los primeros meses de vida, el ser humano aprende más que en todo el resto de su existencia que, para quienes nacen en estas fechas, alcanzará una media de cien años.
La sociedad necesita niños. Pese a los cuidados y desvelos que requieren durante su proceso de aprendizaje, ellos procuran la alegría de todos cuantos están a su alrededor. Pocas cosas hay tan gratificantes como observar y contribuir al aprendizaje de un bebé.
Pero no solo necesitamos a los niños porque contribuyan a nuestra felicidad y plenitud. La sociedad necesita muchos más niños de los que vemos a nuestro alrededor que aunque parecen muchos, en realidad son muy pocos.
Está científicamente comprobado que un país o una cultura regional, no pueden sobrevivir si no hay unos índices determinados de natalidad. Tal índice es de 2,1 hijos por mujer. Si tal cultura -entiéndase por ejemplo, la cultura europea- tiene unos hábitos demográficos inferiores a tal cifra, las horas de tal región están contadas.
En los países de la Unión Europea el índice medio de fertilidad es de 1,5 hijos por mujer no habiendo ni un solo país miembro que alcance la cifra de 2,1. En España nos encontramos en el 1,3.
Está igualmente demostrado con estudios históricos que cuando una civilización ha mantenido hábitos demográficos semejantes, tal cultura ha desaparecido en un período inferior al medio siglo.
Va a ser muy difícil para los países europeos corregir tan grave problema ya que las familias tienen el número de hijos que se pueden permitir, que les marcan sus creencias religiosas o que les pide el cuerpo. Difícilmente se podrá exigir a una joven pareja que tenga más o menos hijos, para salvar la cultura de su país y menos aún, para recuperar la civilización de su continente.
Europa deberá estudiar qué incentivos podrá movilizar para que a las parejas les sea familiar, profesional o materialmente posible llegar a la cifra mágica del tercer hijo.
Es claro que esa carencia de niños podría compensarse con la abundante natalidad de otros grupos sociales recientemente incorporados a nuestro territorio que rebasan holgadamente la cifra de 2,1 llegando incluso a la de 8. Habría que preguntarse si estamos preparados para el relevo cultural español y europeo que ello supondría.
Pero paralelamente al problema apuntado, estamos asistiendo a otra cuestión muy inquietante: la muerte de un número preocupante de niños ya sea por su desaparición como consecuencia de un rapto, por su asesinato o por su muerte accidental. Y ahí se produce una dualidad porque los padres se convierten a la vez en víctimas y responsables de la pérdida de sus hijos y ello incluso cuando son los propios progenitores o uno de ellos quien acabe con la vida incipiente del niño.
El fenómeno se convierte así en doblemente dramático por recrudecerse el déficit demográfico al perder con excesiva frecuencia demasiados de nuestros queridos y escasos niños.
Ser padre o madre no solo significa traer al mundo a unos hijos. Significa también y principalmente criarlos, cuidarlos, educarlos, protegerlos y hacer de ellos hombres y mujeres de provecho capaces de tomar un día el relevo y poder mantener nuestro pequeño mundo algo mejor de lo que lo hemos preservado hasta ahora. Bravo por esos millones de niños que ya se manifiestan en todo el mundo para salvar el planeta. Nos están dando una lección.