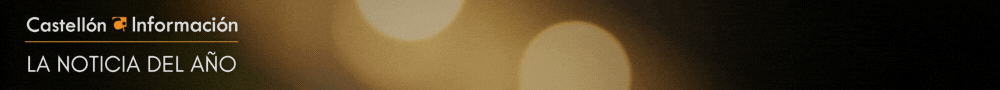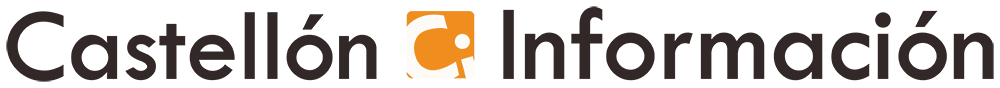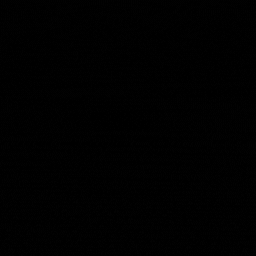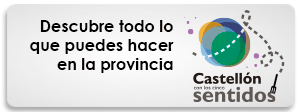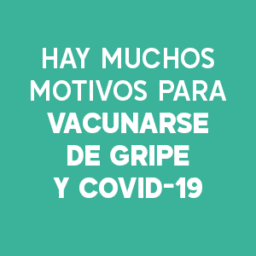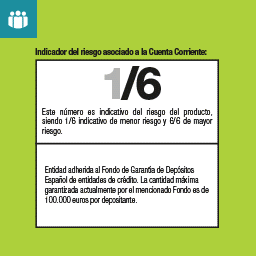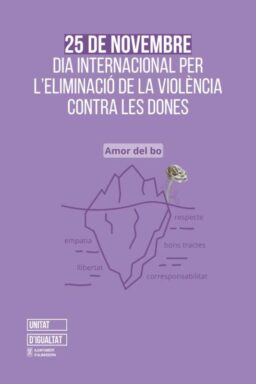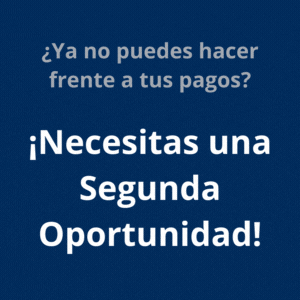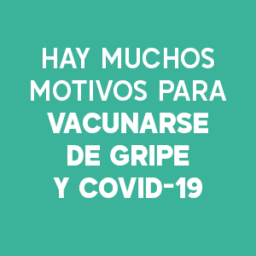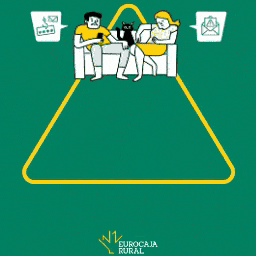Casimiro López. Obispo de Segorbe-Castellón.
Apenas comenzado el Adviento celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, que tan arraigada está en toda nuestra Diócesis. En este día celebramos una verdad fundamental de nuestra fe católica; a saber, que María, por haber sido elegida por Dios para ser la Madre del Salvador fue preservada de toda mancha del pecado original y de todo pecado desde el instante mismo de su concepción.
La Virgen fue agraciada con dones a la medida de la misión tan importante para la que había sido elegida. María es la “llena de gracia” (Lc 1, 28), una plenitud de gracia y de amor de Dios que ella abraza con fe, con una total disponibilidad y entrega de su persona a Dios: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38).
Ella creyó en las palabras del Ángel y respondió con palabras de total entrega a Dios. Así, con su fe y su amor, la Virgen colabora desde el principio de manera totalmente singular con la obra redentora de su Hijo para restablecer la vida de unión y amistad de toda la humanidad con Dios, germen de fraternidad entre los hombres. Por esta razón, la Virgen es nuestra madre en el orden de la gracia, asociada para siempre a la obra de la redención. Ella es el fruto primero y más maravilloso de la redención realizada por su Hijo, Cristo Jesús.
En esta fiesta, alabamos una vez más a Dios, por estas maravillas que ha hecho en María. Pero también contemplamos la belleza y la santidad de María, su perfección en el amor, vivida en su fe, en su esperanza y en su amor a Dios y a los hombres.
La Virgen María no permanece pasiva ante el amor de Dios hacia ella, sino que responde con un amor total al Dios que la ha agraciado. María vive su existencia desde la verdad de su persona, que sólo la descubre en Dios.
Como criatura de Dios, María sabe que sin el amor de Dios nada es, y que su vida sin Dios, como toda vida humana, nada vale. María sabe que está hecha para acoger y para dar, para hacerse ‘donante del don donado” y que la raíz y el destino de su existencia no están en sí misma, sino en Dios; Él es su esperanza. Por ello vivirá siempre en, para y hacia Dios. Ella no es sino la hija predilecta del Padre, signo de la ternura de Dios.
María abre su mente y su corazón a Dios; asume con humildad su pequeñez y se deja llenar de Dios. Así se convierte en madre de la libertad y de la dicha. Movida por la fe y el amor, María acepta y acoge la Palabra de Dios en su corazón y acoge al Verbo de Dios, en su seno virginal; y pone su vida enteramente en Dios, a su servicio y de la salvación del género humano. “Hágase en mi según tu Palabra”, es su respuesta. María dice sí a la vida, dice sí al amor, a la gratuidad, a la esperanza, a la fortaleza, a la fe, a la paciencia, a lo eterno, a Dios.
María es la primera cristiana y modelo para todo cristiano. De sus manos recibimos a su Hijo, Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador; siguiendo su estela nos podremos preparar también nosotros para acoger a su Hijo en la Navidad. Ella nos enseña a vivir el Adviento. Dichosa por haber creído, María nos muestra que la fe es nuestro camino, nuestra dicha y nuestra victoria, porque “todo es posible al que cree” (Mc 9, 23).
Con María, la humanidad, representada en ella, comienza a decir sí a la salvación que Dios le ofrece con la llegada del Mesías. María es la madre de la esperanza, ejemplo y esperanza para cada uno de nosotros y para la humanidad entera. En ella ha quedado bendecida toda la humanidad. La Virgen es buena noticia de Dios para la humanidad. En ella, Dios, dador de vida, irrumpe en la historia humana; Dios no abandona nunca a la humanidad y a la creación entera; Dios nos ama, nos llama a su amor, nos bendice y nos ofrece salvación.
Abramos como María nuestra mente y nuestro corazón a Dios y a su amor. María nos ofrece un mensaje de fe, de esperanza y de amor. En Cristo Jesús, su Hijo, es posible la comunión con Dios, entre los hombres y entre los pueblos. En un mundo con miedo y sin esperanza ante el futuro, la Inmaculada es signo de la esperanza, que no defrauda. Cuando se invita a prescindir de Dios en la vida, la Purísima nos llama a abrir nuestro corazón a Dios, que nos nace en la Navidad, y a acogerlo con fe. Solo en Dios y en su amor está la verdad del hombre. Sólo en Dios lograremos desarrollar lo mejor que hay en nosotros, llegaremos a la plenitud que anhelamos.