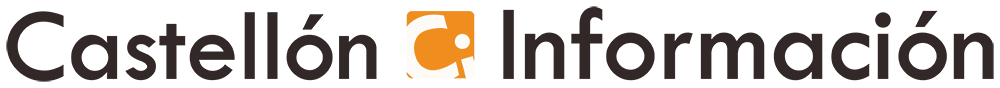Pascual Montoliu. Ha sigut capellà, professor d'antropologia i teologia, i tècnic comercial.
Hablo de la catolicidad no como fenómeno sociológico, sino como concepto teológico que expresa la universalidad de la Iglesia, entendida ésta como comunión de fe que supera todas las diferencias, sean éstas ideológicas, políticas o culturales. Una de las sombras del largo pontificado de Juan Pablo II fue precisamente haber puesto en cuarentena esta dimensión esencial de la Iglesia Católica al haberla convertido en un amasijo de guetos y grupúsculos que se adueñaron del poder curial y condenaron a la penumbra y al ostracismo a las centenarias órdenes religiosas. Me refiero a los grupos como el Opus Dei, Neocatecumenales y carismáticos, Legionarios de Cristo, Comunión y Liberación y faltaban, para colmar el arca, los Heraldos del Evangelio, que imitan a D’Artagnan hasta en su indumentaria.
Bajo la apariencia de modernidad y de adaptación al mundo actual, estos movimientos tienen en común su laicidad, si bien siempre son los clérigos quienes manejan los hilos tras el escenario. Juan Pablo II, en su cruzada por bloquear la renovación del Vaticano II, echó mano de estas organizaciones, neutralizando así a los arietes de la renovación conciliar que eran las clásicas órdenes religiosas, de las que se llegó a decir que tenían los días contados. En 1981 el papa Wojtyla, aprovechando una hemiplejía del padre Arrupe sometió a los jesuitas a un estado de excepción y les impuso un Delegado Pontificio, saltándose las constituciones de la orden. Destituyó al jesuita vasco y les impuso al italiano Paolo Dezza, con la consigna férrea de meterlos en cintura.
Consecuencia de esta orientación de bloqueo de la renovación conciliar fue el largo proceso de deterioro a que la curia romana ha sometido a la Iglesia Católica durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, quien ya intentó reformar la curia al ser elegido en 2005. No le dejaron. Pero el alemán se rebeló y, con dignidad y elegante prudencia, dio el portazo y se marchó. La renuncia del papa ha sido todo en revulsivo que ha permitido un vuelco en el cónclave y la elección de un nuevo estilo y rumbo en la persona del cardenal jesuita Bergoglio, precisamente de la orden que había sido perseguida por el papa polaco. Pero hay más. Es el primer religioso del clero no secular que llega a la cátedra de Pedro desde el lejano 1831, cuando fue elegido Gregorio XVI, el monje benedictino que era cardenal pero no obispo, Bartolomeo Capellari. Fue el último papa que no era obispo en el momento de su elección.
Todo indica que hemos vuelto a los tiempos de la catolicidad, donde tienen cabida en la Iglesia todos los estilos y talantes, sin excluir a nadie por sus sensibilidades u opciones pastorales, y donde van a tener cabida desde los defenestrados teólogos de la liberación hasta los neocatecumenales de Kiko Argüello. Se restablece el pluralismo proclamado por la Lumen Gentium, pues son muchas las moradas que hay en la casa del Padre. El nombre de Francisco, que nos ha querido recordar que es papa por ser precisamente el obispo de Roma, no sólo evoca la pobreza sino también la paz. De una paz interna de la comunidad eclesial que había sido rota en nombre de una ortodoxia intransigente, y a cuyo amparo unos hermanos se convirtieron en inquisidores de los otros hasta que se les vio el plumero. Se cierra así un prolongado y triste paréntesis en el que se han perdido más de treinta de años de una renovación que inició el Vaticano II, aunque para el tempus Ecclesiae treinta años no son nada. Sólo un despiste en la nimiedad.