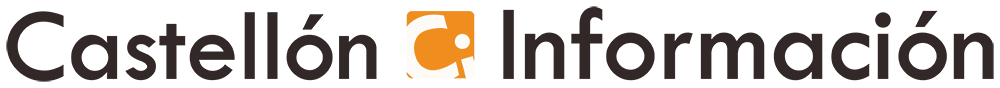Santiago Beltrán. Abogado.
Adolfo Suárez encarna en su persona al político de verdad, la de aquel que se dedica en su actividad pública a procurar el bien común y a resolver los problemas que surgen en la convivencia colectiva de los pueblos y las personas. Es el personaje más honesto de nuestra historia democrática actual, y no porque no los haya con la misma integridad, sino por la importancia y trascendencia de su cargo, justo en los años más comprometidos y difíciles de la transición desde un régimen autárquico de casi cuarenta años de duración.
No voy a glosar su figura en esta columna, que es más propio de periodistas avezados y no de colaboradores aficionados. Solo quisiera destacar del mismo aquello que hoy echamos bastante de menos, en la sociedad actual y fundamentalmente en la vida pública: su inquebrantable integridad.
Suárez venía de un régimen antidemocrático, donde el poder se ejercía al margen de la voluntad popular y sin dimanar de ella. Ya ocupaba cargos públicos importantes antes de la muerte de Franco, por lo que su vinculación e integración a la dictadura era más que evidente. En ello se asemejaba bastante al entonces Príncipe Juan Carlos de Borbón, aunque difería en que su posición era fruto de su valía, mientras que la del pretendiente monárquico fruto de la casualidad.
Suárez se encargó de aglutinar en torno a su persona a un partido político que pretendía situarse en la equidistancia absoluta del resto, contando con la enorme dificultad de reunir en sus entrañas las más variadas y distantes ideologías políticas. Supo centrar a su gente para centrar el país, y hacerlo sin dejarse a nadie fuera, ni a la extrema derecha ni a la izquierda más radical. Su valentía fue, en este sentido, un ejemplo, aunque entonces muchos lo veían como una temeridad absoluta y el inicio del final de la transición.
Suárez se enfrentó legítimamente a sus más próximos, o a aquellos que lo fueron en épocas pasadas, para dar entrada a los ajenos, aquellos que no solo podían ser rivales en las urnas y por tanto en el acceso al poder, sino incluso enemigos de una democracia incipiente y ‘pasteleada’ en los conocidos como Pactos de la Moncloa. Su gran virtud fue, precisamente esta, realizar el ejercicio democrático de integración de todos los españoles y de los colectivos en los que se incluían, fueran políticos o no, más importante de los tiempos modernos. Y todo a cambio de convertirse en el blanco de todas los odios, los de dentro y los foráneos.
Suárez fue absolutamente íntegro y consecuente en su dimisión, sacrificándose personalmente en beneficio de todos. Su cese fue deseado, también, por todos, pero no se produjo por el cúmulo de odios que le rodearon a principios del año 81, sino solo porque entendió que con su marcha se evitaban males mayores que posiblemente acabaran con la reciente democracia. Cierto es que, con ello, no evitó el golpe de estado, pero su ejemplo es el del gobernante comprometido y entregado a la causa común, siendo el paradigma su comportamiento el 23-F, cuando ni las armas consiguieron que doblara su rodilla, enfrentándose personalmente con los golpistas.
Suárez, destacó, como no, por simbolizar un período de nuestra historia, donde la corrupción política era prácticamente inexistente. Nadie desde entonces ha podido decir lo mismo. Ningún partido, gobierno o dirigente, puede compararse, ni de lejos, con él y con su legado.
Lo mejor que puede decirse de él es que la historia de este país hubiera sido, posiblemente mejor, si quienes le sucedieron (con la honrosa excepción del ‘breve’ Calvo Sotelo) hubieran demostrado en su comportamiento público y ejercicio del poder, la misma, o parecida, generosidad y altura de miras de la que Suárez hizo gala.