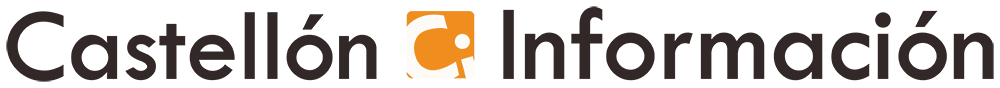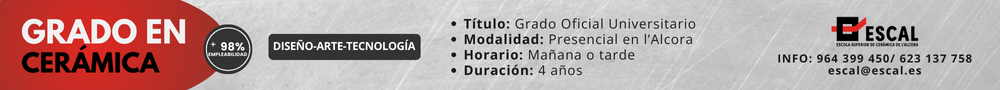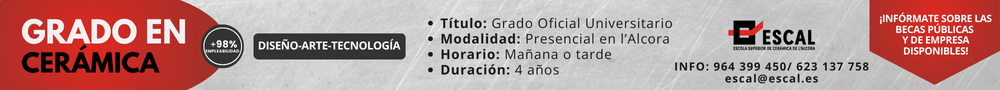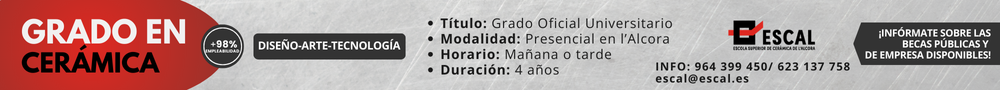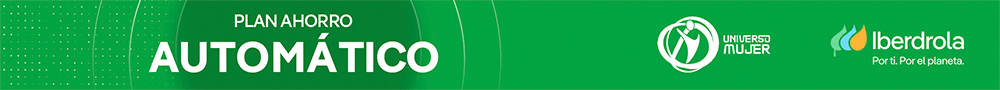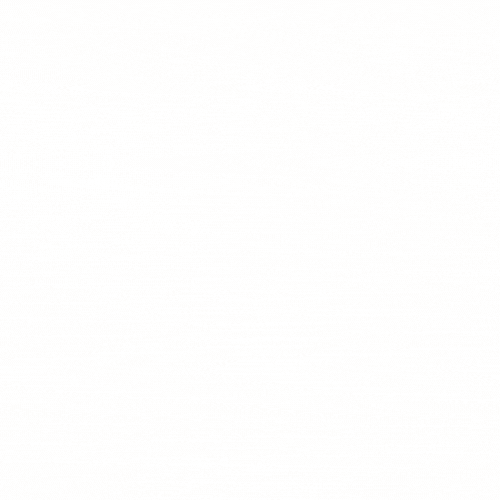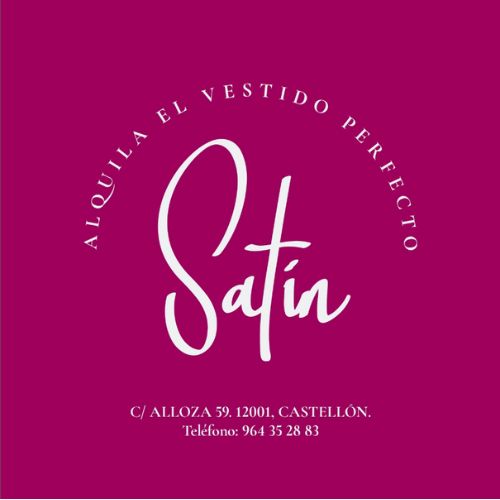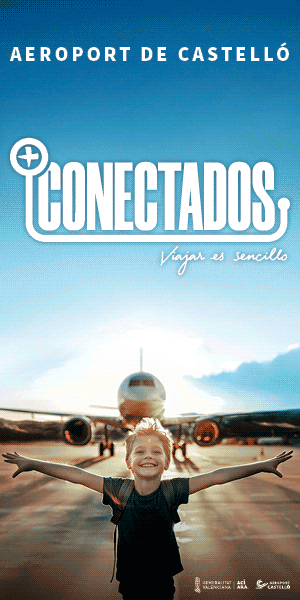En una semana celebramos Navidad. Esta fiesta está hoy en general marcada por
el consumo y la indiferencia religiosa. Se oculta su sentido propio en tarjetas o adornos,
se excluye de espacios públicos el belén y se intenta darle otro significado. Este
ambiente consumista y neopagano va haciendo mella también en los cristianos; muchos
van olvidando lo nuclear de esta fiesta grande y hermosa.
En Navidad, no lo olvidemos, celebramos el nacimiento del Hijo de Dios en
Belén. En Jesús, Dios se hace hombre, asume nuestra propia naturaleza humana, entra
en nuestra historia. Él es el Emmanuel, es el Dios-con-nosotros. Dios mismo viene a
habitar entre nosotros. Dios se hace hombre para que el hombre pueda ser hijo de Dios.
La promesa anunciada por los profetas y esperada por hombres y mujeres de buena
voluntad se cumple: Dios se hace carne en Jesús para llegar hasta el ser humano. Y lo
hace por amor a todos, sin exclusión alguna.
Ese niño débil y pobre, que nace en Belén, es Dios. Ese niño trae la Salvación al
mundo. Nace para traer alegría, esperanza, consuelo, vida, justicia, verdad y paz para
todos. Ese niño es Dios que viene a visitarnos para guiar nuestros pasos por el camino
de la paz, de la libertad verdadera y de la felicidad plena. Los ángeles anuncian el
nacimiento del niño a los pastores como “una gran alegría para todo el pueblo” (Lc 2,
10). Alegría, a pesar de la pobreza del pesebre, la indiferencia del pueblo o la hostilidad
del poder.
Dios nace para todos, para que todos tengamos vida, la vida misma de Dios. La
razón última de este misterio es su amor infinito. Jesús nace para curar e iluminar, para
levantar y liberar, para perdonar y salvar. Jesús es Dios que ama, salva y sana la
dignidad humana herida. Cuando Juan Bautista envía a preguntar a Jesús si es el Mesías
que ha de venir o hay que esperar a otro, Jesús responde: “Id a anunciar a Juan lo que
estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los cojos andan; los leprosos quedan limpios y
los sordos oyen; los muertos resucitan y los pobres son evangelizados” (Mt 11,3-5).
Celebrar la Navidad de verdad es acoger el amor cercano de Dios y llevarlo a
todos, especialmente a los más pobres. Es luchar para que todo hombre y toda mujer
puedan vivir con la dignidad de hijos de Dios. Es comprometerse con toda vida humana
desde su concepción hasta su muerte natural. Es extender la mano para levantar al caído
y acercarse al que sufre soledad, pobreza, paro o marginación. Es enfrentarse a la
mentira que degrada y destruye. Es dar razones para vivir, esperar y amar.