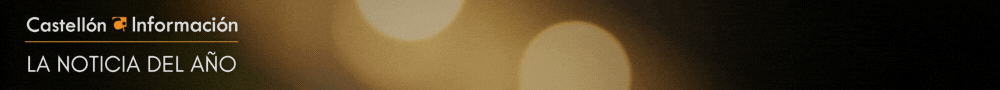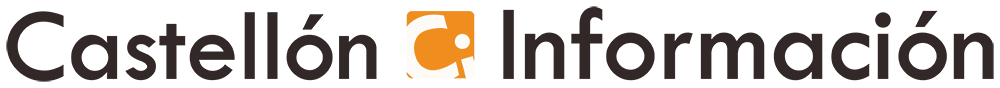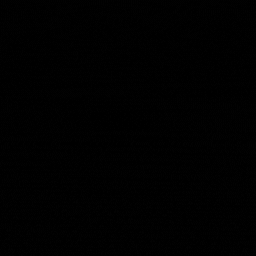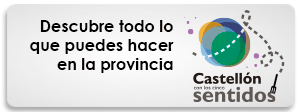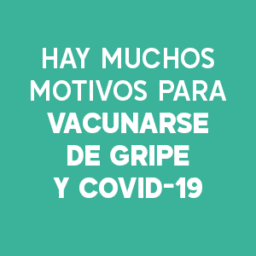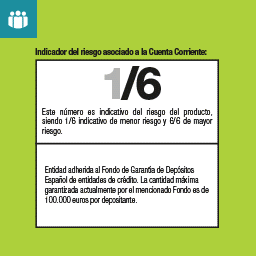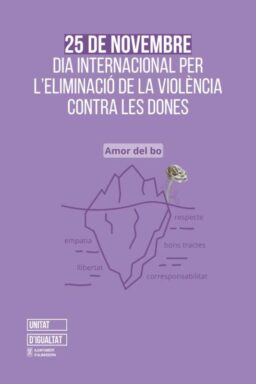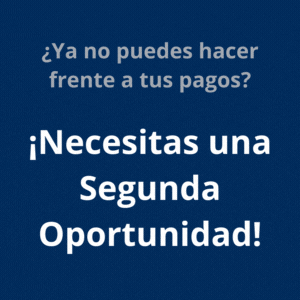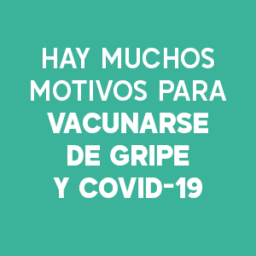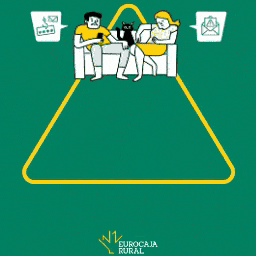Casimiro López Llorente. Obispo de la Diocésis Segorbe-Castellón.
La Epifanía del Señor es una fiesta muy antigua que tiene su origen en el Oriente cristiano; pone de relieve la manifestación de Jesucristo a todas las naciones, representadas por los Magos que acudieron a adorar al Rey de los judíos recién nacido en Belén (Mt 2, 1-12). La “luz nueva” de la noche de Navidad hoy comienza a brillar para todos.
El tiempo de Navidad está marcado por el tema de la luz, vinculado al hecho de que, en el hemisferio norte, después del solsticio de invierno, vuelve a alargarse el día. Pero, más allá de la posición del sol, para todos los pueblos vale la palabra de Cristo: “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). Jesús es el sol que apareció en el horizonte de la humanidad para guiar a todos los pueblos e iluminar la existencia personal y así llevarnos hacia la meta de nuestra peregrinación, en donde viviremos para siempre en plena comunión con Dios y entre nosotros. Jesucristo es el verdadero sol que ilumina nuestras vidas. Los Magos se encontraron con ese sol y fueron iluminados con la luz de la fe. Y esa luz cambió su vida y se fueron por otro camino, el de la fe en Cristo.
En el relato evangélico vemos, en primer lugar, a los tres Magos; quizá fueran astrónomos, en cualquier caso eran tres sabios interiormente inquietos que buscan la verdadera estrella de salvación. En cuanto vieron la estrella, se pusieron en camino. Representan a los hombres y mujeres de buena voluntad, que buscan al Dios verdadero, cruzan mil penalidades y lo encuentran; son quienes apuestan por lo divino en aras de lo humano, por lo espiritual más allá de lo material, por la apertura a Dios frente a la cerrazón en sí mismo y en el saber humano. No saben por qué, pero buscan. No saben adónde, pero se ponen en camino. Les mueve la nostalgia de Dios que todo hombre tiene en lo profundo del corazón, invitándonos a todos a la fe en ese Dios, hecho hombre, hecho carne, hecho niño.
Aparecen también dos caminos o actitudes vitales: la del que sale de sí mismo y busca a Dios, y la del que se cierra en sí mismo y no se abre ni a Dios ni al prójimo. El que sale y busca, halla: es la actitud del hombre honesto que busca la felicidad y el sentido de la vida más allá de sí mismo, de sus satisfacciones inmediatas y materiales. Este camino no está exento de obscuridades; la estrella también se ocultó a los Magos. Pero cuando el hombre es sincero consigo mismo y se abre a la trascendencia, llegará a Dios, llegará al portal de Belén y se encontrará con ese Dios, hecho carne, que lo esperaba y le sonríe. El otro camino es el del egocentrismo, que se cierra en sí mismo: no sale, ni busca, ni llega a Dios; sus frutos son la tristeza y el vacío interior. Es el camino del egoísmo idolátrico y ambicioso, representado por Herodes, que, en vez de acompañar a los Magos, se quedó en su trono, temeroso de que alguien se lo usurpase.
Y, finalmente, aparece una estrella. No sabemos si la estrella estuvo alguna vez en el firmamento o si fue la conjunción luminosa de los planetas Júpiter y Saturno allá por los años en que nació Jesús; es muy posible. Lo más seguro es que fue una inspiración divina que sonó en el corazón de los Magos y los citó al encuentro con Dios. Como los Magos acojamos la inspiración divina, el deseo innato de Dios que todos llevamos dentro –es nuestra estrella- y dejémonos encontrar por el Niño Dios.