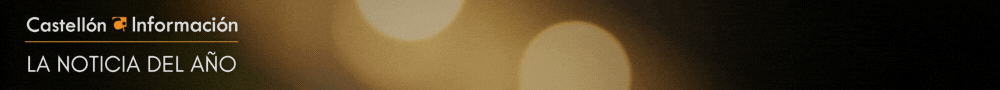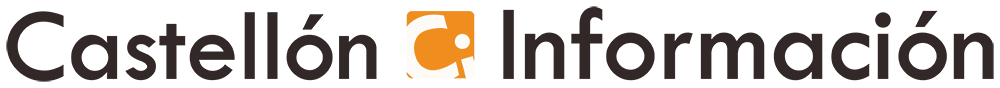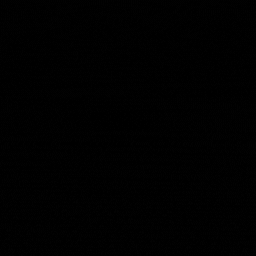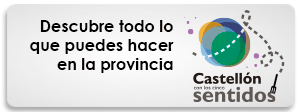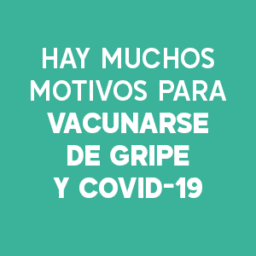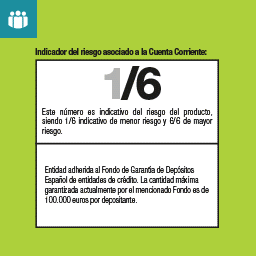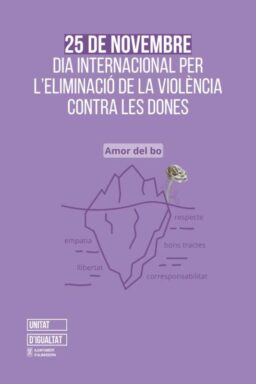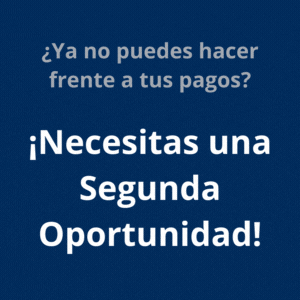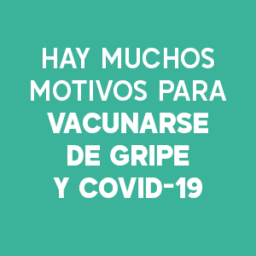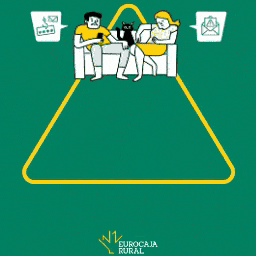Casimiro López Llorente.Obispo de Segorbe-Castellón
En la fiesta de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, recordamos a esa muchedumbre innumerable de hombres y mujeres de todo tiempo y nación, edad, estado y condición –laicos, matrimonios, religiosos y consagrados a Dios y pastores- que han alcanzado la santidad como regalo y gracia de Dios. Ellos acogieron con humildad y generosidad el amor y la vida de Dios en su vida terrena. De la mayoría no conocemos su nombre, porque no han sido canonizados por la Iglesia, es decir, no han sido reconocidos como santos ni propuestos a todos los fieles como ejemplos de santidad y vida cristiana. Pero por la fe sabemos que gozan ya para siempre del amor y la gloria de Dios. A todos los une haber encarnado en su existencia terrenal las bienaventuranzas con la ayuda y el impulso del Espíritu Santo. Todos ellos viven ya con Dios, gozando de Él e intercediendo por nosotros. Ellos son para nosotros referentes de vida cristiana y ejemplo de santidad; a ellos nos encomendamos continuamente en nuestro camino hacia el cielo, nuestra verdadera meta. Hemos sido creados para el cielo, es decir para estar con Dios gozando de su amor para siempre, sin posibilidad de perderlo nunca jamás. El cielo es la situación en que amaremos con todo nuestro ser a Dios y a los hermanos.
La fiesta de Todos los Santos nos habla del cielo, como nuestra patria y nuestro destino definitivo. Como dice San Bernardo, el significado principal de esta fiesta es que la contemplación de los santos suscite en nosotros el gran deseo de ser como ellos: es decir, el deseo de vivir en esta vida como hijos de Dios para ser contados para siempre en su gran familia. Todos estamos llamados a la santidad y podemos alcanzarla con la ayuda de la gracia, como nos recuerda el papa Francisco en su Exhortación Gaudete et exultate. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar el cielo, la vida eterna? Le preguntó un joven a Jesús. “Guarda los mandamientos”, le respondió Jesús. “Y si quieres llegar hasta el final vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y sígueme”. Jesucristo es el único valor absoluto, por el que vale la pena darlo todo.
Y junto a los santos, en este mes recordamos también a los fieles difuntos, en especial el día 2. Son todos aquellos hermanos nuestros que han partido ya de este mundo y han sido salvados por la sangre de Cristo, pero todavía no disfrutan a plena luz de la gloria de Dios. Como dijo Benedicto XVI en Spe salvi: “En gran parte de los hombres queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero en las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal; hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la que, sin embargo, queda la sed y que, a pesar de todo, rebrota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma”. Quienes mueren en la gracia y amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, pasan por una purificación ante Dios a fin de obtener la santidad necesaria. Dicha purificación comporta dolor y alegría. Dolor porque quema lo impuro que hay en ellos, y alegría porque sabemos que van a ser totalmente de Dios. Nosotros podemos y debemos pedir por esas personas.
Ya desde el siglo II, la Iglesia reza por los difuntos. Es costumbre cristiana ofrecer la Santa Misa y otras oraciones, sacrificios, trabajos y sufrimientos por nuestros hermanos difuntos. Toda Misa tiene un alcance universal. Lo que se hace presente en ella, a saber, el sacrificio de Cristo ofreciendo su vida al Padre en un extraordinario estallido de amor es por todos. La Eucaristía nos convierte en contemporáneos del sacrificio de Cristo al Padre, a fin de que nos podamos asociar a este gesto de ofrenda y participar en la obra de nuestra salvación y de la salvación del mundo. El alcance universal de la celebración de la Eucaristía permite, sin embargo, al presbítero que la celebra añadir una intención particular que le es confiada por los fieles, por los vivos o por los difuntos, en especial por un familiar difunto.
La Santa Misa no tiene precio. Vivimos totalmente en el orden de la gratuidad del amor, de la gracia de Dios que nos ofrece su vida y su comunión de amor. Sin embargo, ya desde el siglo XII es costumbre hacer una ofrenda al presbítero que celebra la Misa por una intención particular. No se trata de comprar una Misa. Los fieles que ofrecen un don por la Misa que se celebra se asocian más íntimamente a Cristo que se ofrece a Sí mismo en la Hostia Santa. Además, con la ofrenda se hace una limosna, práctica enseñada por el mismo Jesús, y se ayuda al sostenimiento de la Iglesia y sus ministros. Podemos y debemos orar por los difuntos. No dejemos de encargar Misas por nuestros difuntos, ofreciendo el estipendio señalado; hagámoslo también si no podemos ofrecerlo. La Misa por un difunto es de gran alivio para ese ser querido.