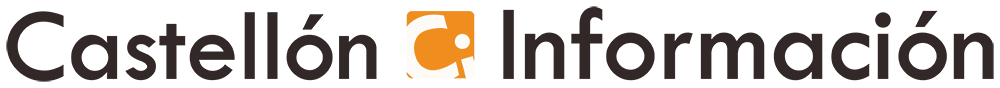Casimiro López. Obispo de Segorbe-Castellón.
El Adviento es un tiempo de gracia para fortalecer y purificar la fe tras la huellas de Maria. No podemos olvidar que no hay fe sin conversión radical. No se nace cristiano. Uno se va haciendo cristiano. La fe consiste precisamente en “estrenar un corazón nuevo y un espíritu nuevo” (Ez 18,31). “Conversión” quiere decir, antes que nada, “giro del corazón”. Pasar de la autoafirmación y autosuficiencia al abandono confiado a Dios. Dejar de ser el centro de uno mismo para vivir desde Dios. Entender y vivir la existencia, no en referencia a uno mismo ni al mundo, sino en referencia al Misterio de Dios. Por eso hay una manera radicalmente falsa de vivir la fe cristiana y consiste en que la persona siga siendo el centro de sí misma y sólo acuda a Dios para sus propios intereses.
La conversión exigida por la fe es una especie de “nuevo nacimiento” (Jn 3,35). Es una actitud nueva ante el mundo, diferente de la de aquél que no cree. Es una manera nueva entenderse a si mismo, de pensar, sentir y actuar; es un modo nuevo de mirar, de pensar y de juzgar la realidad. Dios no es la explicación concreta de los fenómenos que se dan en el mundo, pero sí el que les da su sentido último más auténtico y trascendente. Es un modo nuevo de ser y de vivir: Dios es el horizonte y la medida de la criatura; desde él quedamos confrontados a la verdad y al bien; desde él somos invitados al amor.
En esta conversión no hemos de ver sólo “exigencia moral”. Convertirse a Dios es, antes que nada, curarse de la falsa autosuficiencia y de la inautenticidad, de nuestro ‘narcisismo’. Ponerse ante Dios ayuda al ser humano a conocerse a sí mismo, a descubrir su pequeñez y finitud, pero también su dignidad y grandeza, a enraizar su vida en la verdad y a esperar con confianza su último destino en Dios.
Esta conversión a Dios tiene lugar dentro de la vida de cada persona y, por tanto, cuando se da, modifica esa vida dándole más autenticidad. Cuando la persona se abre a Dios se hace más humana. Sin esta conversión moral, la fe puede ser pura ilusión. No se puede vivir ante Dios sin sentirse responsable ante el hermano y ante la sociedad. El criterio decisivo de la fe cristiana en un Dios Creador y Padre es el amor al hermano y la apertura a su necesidad: “Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor” (1 Jn 4,8). Por otra parte, la fe cambia la actitud moral de la persona. Lo que el creyente busca no es atenerse sin más a unos principios éticos, sino responder a la invitación de Dios. Los mandamientos y las bienaventuranzas son el camino para responder a esta invitación divina. La conversión no consiste en un remordimiento cerrado y estéril, sino en retornar al Padre y acoger su perdón regenerador en el Sacramento de la Penitencia. La conversión no es esfuerzo solitario, sino obediencia a Dios, acompañada y sostenida por su gracia.
La fe en Dios para que no se atrofie y se fortalezca, exige además formas concretas para reconocer la presencia de Dios, invocar su nombre, alabar su grandeza y adorar su misterio. En la vida de fe se busca el encuentro con Dios. Por eso, la puerta de la fe y su alimento es la oración, basada en la escucha de la Palabra de Dios, que es siempre viva y eficaz. Y, junto a ella, la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Por último, no hemos de olvidar que la fe implica siempre un contenido. No es posible creer en Dios sin creer en lo que Dios nos revela. Por eso, el creyente va configurando su adhesión a Dios, su concepción del hombre y de la historia, y su visión del mundo a la luz de la revelación de Dios en Jesucristo, cuya síntesis encontramos en el Credo.